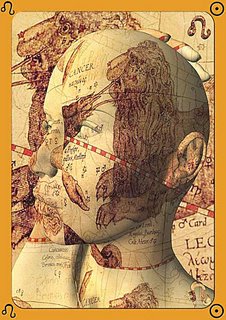Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero.
Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero.
Molestias de salud que no podrás descifrar, dolores y malestares que nunca antes habías sentido. Confusión, pérdida de peso y del apetito. Se te despertarán los fantasmas del pasado y otros que ni sospechabas que también te habitan. Pánico, inestabilidad. Evita cualquier diagnóstico médico, examen hematológico o radiografía: mostrarán algo horrible que se desarrolla en tu interior. Hacia finales del año descubrirás que todo fue un error médico; nunca tuviste nada… pero has pasado un año tan estresado y angustiado por la supuesta enfermedad mortal que ahora sí que seguro tienes algo grave. Gravísimo.
 Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero.
Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero.Persona encantadora, la que estuviste esperando toda tu vida, se cruzará finalmente en tu camino. El amor repentinamente tocará a tu puerta. Apuesta, gentil, cálida, inteligente, llena de atributos, y lo más insólito es que se interesará por ti. El flechazo será fulminante, la química que surgirá entre tu piel y la de tu amante no conoce patrón de comparaciones. HUYE, te partirá el corazón, cuando estés montado en la cresta de la ola se irá con otra persona y te dirá que no te quiere, que nunca te quiso, que además sufres de halitosis –ni lo sospechabas- y que detesta cómo mojas las sábanas con el sudor de los pies. Te querrás como morir, así que mejor corre apenas la veas, o creas verla.
 Piscis: del 20 de febrero al 20 d marzo.
Piscis: del 20 de febrero al 20 d marzo.Será un año absolutamente mediocre y gris. No te pasará nada. Nada de nada. No cambiarás de trabajo, no te ascenderán, seguirás calándote al jefe con sus mismos chistecitos malos del año pasado. No conocerás a nadie importante. Será otro año de abstinencia sexual obligatoria. Harás dieta y como siempre acabarás con dos o tres kilos más. Te seguirás aburriendo con la misma gente en los mismos lugares y hablando los mismos temas de conversación de siempre. Como siempre, también, harás muchos planes que ninguno verá luz, que te dará fastidio ejecutar, que siempre la rutina relegará para otro momento, en otra ocasión, que por supuesto este año tampoco llegará.
 Aries: del 21 de marzo al 20 de abril.
Aries: del 21 de marzo al 20 de abril.Saturno estará de visita en la casa de Aries en el primer trimestre de año. La fortuna llega de imprevisto. Una cuantiosa suma de dinero será depositada misteriosamente en tu cuenta. Comprarás nuevo auto, nueva casa, ropas de marca. Algo relacionado con apartamento en zona cara de la ciudad que obsequias a mujer. Viejos amigos a los que casi nunca veías volverán a cruzarse en tu camino. Popularidad, éxito. Atención con los excesos. Hacia el segundo trimestre del año un cometa se atravesará entre Saturno y la Tierra, un cometa de esos que pasa cada 765 años por el sistema solar, los últimos que lo vieron fueron los mayas, y apenas un grupito. Sobrevendrá la tragedia sobre Aries. Te acusarán de estafa, demandas multimillonarias, embargo de tus bienes (los nuevos y también la ridiculez que tenías antes). Terminarás, hacia el último trimestre, en la cárcel o con camisa de fuerza internado en un psiquiátrico. Te irán a visitar, pero sólo al principio.
 Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo.
Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo.Tiempo positivo para los cambios. Te atreverás a tomar esa decisión que por tanto tiempo has tenido entre sien y sien dando vueltas y vueltas. Una fuerza interna especial, acompañada de una convicción contagiosa, te llevará a recoger tus cosas, hacer maletas, emprender tu camino hacia una nueva vida. Romperás con el pasado y le sonreirás al porvenir que ahora pinta más promisorio que nunca. Cuando el porvenir se haga presente te encontrarás viviendo en un lugar horrible, rodeado de gente que detestas, sin dinero en el bolsillo ni para tomarte un café. Habrás perdido una maleta, la otra está vieja y se le salen por los intestinos la ropa interior sucia, la tercera maleta se la prestaste a un amigo que nunca más volvió. Querrás mudarte de nuevo, volver a cambiar de vida, quizá regresar a dónde has salido… pero la oportunidad ya la malgastaste este año, aguanta porque todavía te va a ir un poco peor. Así que espera a ver qué te dicen los astros para el año que viene.
 Géminis: del 21 de mayo al 21 de junio.
Géminis: del 21 de mayo al 21 de junio.Año de cambios drásticos. Comenzarás por el corte y el tinte de cabello. Ropa nueva para romper con tu estilo. Te irás convirtiendo paso a paso en una copia fidedigna de cada una de esas personas que más odiaste en la vida. De cada una reproducirás –sin quererlo y sin percatarte- justamente lo peor, lo que más criticaste, aquello que más te sacaba de quicio. Tu vida pasará a ser un compilado de retazos de malas películas que alguna vez detestaste. Las palabras que pronuncies serán parlamentos ridículos de novelitas rosas que, sin saber cómo, te has aprendido de memoria. Cada vez que te fotografíen tendrás el mismo rictus en la boca y el mismo gesto de manos que siempre te dio tanto asco ver en las fotos de otros. Hacia finales de año te encontrarás con cierta persona que ha sido importantísima en tu vida. Le costará horrores reconocerte; pero acertará a llamarte por tu nombre. Tú no podrás reconocerle. Bueno, ni siquiera serás ya capaz de reconocerte a ti misma.
 Cáncer: del 22 de junio al 21 de julio.
Cáncer: del 22 de junio al 21 de julio.Tu padre –en el caso de que esté vivo- te confesará que tiene algo importantísimo que decirte, algo que te cambiará la vida. Te pondrás nerviosísimo y pasarás semanas con el corazón encaramado en el esófago a punto de vomitarlo. Cuando finalmente tu padre te siente a puerta cerrada para decirte aquella verdad fulminante, descubrirás que era algo absolutamente intrascendental que ya sabías hace rato. En el caso de que tu padre esté muerto, se te aparecerá de súbito en el reflejo del espejo del baño a media noche, te dirá algo que realmente no sabías y que te cambiaría la vida… pero es tal el susto que te metes que no recuerdas nada de lo que te anuncia desde ultratumba y por lo tanto lo inevitable ocurrirá, aunque ahora te asustarás el doble y además dos veces.
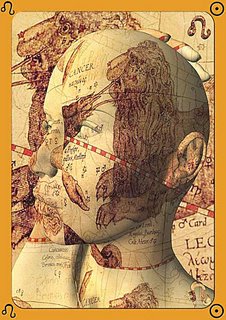 Leo: del 22 de julio al 22 de agosto.
Leo: del 22 de julio al 22 de agosto.La suerte parece haberse alojado en la cueva del león. Ganarás un concurso importante. Viaje internacional a evento deportivo que acapara la atención mundial. Sin embargo: dificultades en el aeropuerto. Problemas con tu pasaporte, lío de papeles, extravío de maleta. En el aeropuerto de destino serás confundido con otra persona. Interrogatorios, horas de espera, tortura psicológica, te harán beber un brebaje laxante. Hombre barbudo y fuerte de malos modales hará algo muy feo provisto de guantes de látex. Aclarada la confusión te dejarán en libertad pero no te pedirán disculpas. Asistirás a todos los juegos del evento; simplemente para ver a tu equipo perder por palizas históricas. A tu regreso te conocerán como “el pavoso”; te costará mucho recuperar la confianza de los otros. Y la tuya propia ni hablar.
 Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.
Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.Houston… we have a problem. Bueno, el punto es que no estás. No apareces en los astros ni este año ni en las predicciones del que viene. Es como si no existieras. Uno se asoma y lo que hay es un agujero negro, un vacío absoluto. Nada. Es decir, no habrá Virgos este año, y quién sabe por cuántos más. Así que, ni modo, te cambias esa fecha de nacimiento, te camuflarás con el signo de tu ascendente, no me importa, haz lo que te dé la gana, lo que sea; pero Virgo ya no puedes ser. A lo mejor es que todos se van a morir en un Tsunami sólo mata Virgos, o tal vez amanezca una mañana y ¡puf! se desvanecieron todos y ni rastro. El año que viene seremos once en el zodíaco, o quién sabe si te pondrán otro nombre. ¿Seguirás aún por allí?
 Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre.
Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre.El primer síntoma será la caída del cabello en gruesos mechones, luego se te quebrarán las uñas desde la base e incluso alguna pieza dental se desprenderá de raíz. Mete todos tus fragmentos en una botella llena de miel. Colócala en tu mesa de noche y enciende a su lado un velón con esencia de mandarinas. Duerme con esto junto a tu cama, no permitas jamás que la vela se extinga ni olvides nunca meter cada cabello, cada trocito de uña, cada incisivo roto en el frasco con miel. Morirás de autocombustión espontánea. Tan sólo quedarán de ti las botas de cuero apoyaditas sobre el colchón con pedazos chamuscados de tobillo. Quedarán también tus pedacitos flotando en miel, eso será lo único que entierren. A todos les quedará la duda de si el incendio ocurrió por culpa de la vela. Sólo tú sabrás lo curioso que huele tu carne quemada mezclada con un toque de mandarina, y lo bonito que dibuja el fuego con tonos ámbar la pared al atravesar un frasco de miel.
 Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre.
Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre.Tiempos de protagonismo se avecinan. Tu autoestima se incrementará. Serás el centro de atención de a cuanta reunión asistas. Tus chistes harán reír hasta la histeria a todos los concurrentes. Tus comentarios serán recibidos con gestos de asentimiento e incluso con aplausos de contenida emoción. Serás categórico y harás prevalecer tu autoridad en situaciones cuando sientas contradicción o falta de respeto. Andarás por la calle con el pecho henchido de orgullo, con la frente tan en alto que te llevarás las cosas por delante con el mentón. Por mero accidente, casi por equivocación, te darás de bruces con la realidad. Te enterarás de que eres el hazmerreír del pueblo. Que te llaman por nombres que siempre tienen que ver con lo patético y lo ridículo. Que eres ése a quien siempre invitan para tener de quién burlarse. Dejarán de invitarte hacia finales de año, y tus chistes ya para ese entonces no arrancarán ni siquiera una sonrisa compasiva al peor de los aduladores.
 Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.
Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.La interferencia que causa Marte en su paso entre la Galaxia de Andrómeda y Venus traerá algunas consecuencias para ti. Digamos que lo más importante es que se te desordenarán las moléculas. Las tuyas y las de tu entorno. O sea, se rebelarán para transformarse en otra cosa. Toda la música que escuches, sea en la radio, sea en tus discos, sea accidentalmente cuando pases por una tienda… será siempre Ricky Martin. Cada vez que te asomes en el espejo verás a una persona diferente, nunca más tu reflejo será el de la persona que has sido hasta ahora. Hoy serás rubio, mañana chino, pasado mañana morena. Cada vez que enciendas la tele o vayas al cine estarás en cadena presidencial. Todos los demás verán películas, seguirán el mundial, comentarán la novela; para ti sólo existirán cadenas presidenciales a todo grito y a toda hora. Consejo: aguanta; Marte tardará en pasar cinco o seis añitos, luego todo volverá a la normalidad. Todo. Excepto tú.
 Los hermanos Chang, señores del vicio, capos del ocio, mafiosos especializados en tráfico de opio, contrabando de absintio y trata de blancas, negras, asiáticas y mujeres barbudas, son también unos mecenas inmejorables de cuanto dislate se les atraviese en el camino y cuyo tema ignoren en su totalidad. Así, ajenos a la mecánica automotriz (¿quién ha visto chino con taller automotor?) y a la LITERATURA (como también nosotros lo somos, de ambos oficios), los hermanos han decidido abrir un taller y para colmo patrocinar esta(e) blogrevista (¡ah, qué cosa con los géneros!). Así que “esto” que usted, electrónico lector, tiene ante sus ojos, es un pasquín de anónimos que no le temen a la rúbrica. Ponga usted la estatua, eso sí. Con “esto” no presumimos de nada, ni nada nos presume, apenas anhelamos pasar un buen rato (y tanto trabajo hemos llevado que dudamos pasemos al segundo número y al segundo buen rato), junto a las malas compañías, que son las mejores, tal como dice Sabina, donde facilidad y dulzura se halla siempre, tal como dice Quevedo.
Los hermanos Chang, señores del vicio, capos del ocio, mafiosos especializados en tráfico de opio, contrabando de absintio y trata de blancas, negras, asiáticas y mujeres barbudas, son también unos mecenas inmejorables de cuanto dislate se les atraviese en el camino y cuyo tema ignoren en su totalidad. Así, ajenos a la mecánica automotriz (¿quién ha visto chino con taller automotor?) y a la LITERATURA (como también nosotros lo somos, de ambos oficios), los hermanos han decidido abrir un taller y para colmo patrocinar esta(e) blogrevista (¡ah, qué cosa con los géneros!). Así que “esto” que usted, electrónico lector, tiene ante sus ojos, es un pasquín de anónimos que no le temen a la rúbrica. Ponga usted la estatua, eso sí. Con “esto” no presumimos de nada, ni nada nos presume, apenas anhelamos pasar un buen rato (y tanto trabajo hemos llevado que dudamos pasemos al segundo número y al segundo buen rato), junto a las malas compañías, que son las mejores, tal como dice Sabina, donde facilidad y dulzura se halla siempre, tal como dice Quevedo. las totonas
las totonas
 Gisela fue reportera de guerra, de allí mártir, después modelo y sex symbol, luego mi mujer.
Gisela fue reportera de guerra, de allí mártir, después modelo y sex symbol, luego mi mujer.






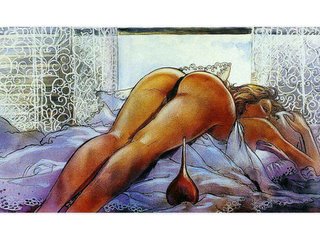











 - Profesor… ¿pero Ud. me jura que de verdad nunca la ha visto? –me pregunta Don Efraín con la voz casi partida por el llanto.
- Profesor… ¿pero Ud. me jura que de verdad nunca la ha visto? –me pregunta Don Efraín con la voz casi partida por el llanto.